La pandemia de la trascendencia
Por: Jorge Alfonso Ramírez
Publicado originalmente en Pensar Vol. 3, No. 4
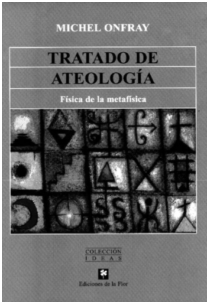
“No desprecio a los creyentes, no me parecen ni ridículos ni dignos de lástima, pero me parece desolador que prefieran las ficciones tranquilizadoras de los niños a las crueles certidumbres de los adultos. Prefieren la fe que calma a la razón que intranquiliza, aun al precio de un perpetuo infantilismo mental. Son malabares metafísicos a un costo monstruoso”.
Así, con este primer embate, el autor francés nacido en 1959, Michel Onfray, doctorado en filosofía, desembarca en territorio creyente en su magnífica obra Tratado de Ateología.
El filósofo anticipa su posición con un estilo franco y directo, sin tanto apego a los rebusques expresivos: “Mi ateísmo se enciende cuando la creencia privada se convierte en un asunto público y cuando, en nombre de una patología mental personal, se organiza el mundo también para el prójimo”.
Desnuda sin piedad las miserias de la mente beata sometida desde el fondo de los siglos por el peso asfixiante de los tres monoteísmos. Mentes disminuidas ante la mirada pueril de esos símbolos que hace mil años ya despedían el olor rancio de las antiguallas inservibles.
El autor —buscando las causas que dieron origen al opio de los pueblos— señala, entre otras cosas, a la muerte: “para conjurar la muerte, el homo sapiens la deja de lado. A fin de evitar resolver el problema, lo suprime. Tener que morir sólo concierne a los mortales. El creyente ingenuo y necio sabe que es inmortal, que sobrevivirá…”
Pinta el revelador cuadro de una escena primitiva intentando mostrar cómo lo divino surge de la angustia de una vida que termina: “Dios nace de la inflexibilidad, la rigidez y la inmovilidad cadavérica de los miembros de la tribu. Ante el espectáculo del cadáver, los sueños y los humos con que se alimentan los dioses adquieren cada vez más consistencia”.
Es el “imperio patológico de la pulsión de muerte”. Esta “neurosis que forja dioses” —dice Onfray— “no se cura con un esparcimiento caótico y mágico” y apunta sin dudar a la posibilidad de un desmontaje filosófico de esta ficción de ficciones a la que llaman Dios.
Hay páginas completas y sucesivas que deslumbran y atrapan por la lucidez de la crítica mordaz que hace Onfray, en especial al referirse a la reina absoluta de todos los absurdos: la Teología.
El autor se esmera en la autopsia del sinsentido diseccionando los disparates transformados en dogmas: la transubstanciación, la inmaculada concepción, la infalibilidad del Papa, y de todas las insustanciales conjeturas que como engendros sólo pueden incubarse en las estrambóticas mentes de los teólogos.
Las líneas dedicadas a la fábula de la transubstanciación son particularmente fulminantes: “los malabares con la sustancia y las especies sensibles son muy necesarios para convencer a los fieles de que lo que es (el pan y el vino) no existe y que lo que no es (el cuerpo y la sangre de Cristo) existe de verdad. ¡Prestidigitación metafísica sin igual! Cuando la teología se entromete, la gastronomía y la enología, incluso la dietética y la hematología, renuncian a sus pretensiones. Ahora bien, el destino del cristianismo se juega en esta lamentable comedia del bonneteau1 ontológico”. Aplaudo de pié.
Onfray no deja escapar la oportunidad de recuperar la memoria cuando repasa los ríos de sangre que tiñen a las santas religiones: “Millones de muertos, durante siglos, en el nombre de Dios, con la Biblia en una mano y la espada en la otra: la Inquisición, la tortura, el tormento; las Cruzadas, las masacres, los saqueos, las violaciones, el exterminio, el genocidio…” Todo, por amor al prójimo, escribe. “Detrás de todas esas abominaciones hay versículos de la Torá, pasajes de los Evangelios, suras del Corán que legitiman y bendicen…” señala con su habilidad de síntesis.
En su recorrida hacia atrás en el tiempo, detiene su atención en el paso del Jesús histórico al Cristo de la fe y sitúa el origen del mito cristiano en estrecho vínculo con los “delirios de un histérico”, como se refiere Onfray a Pablo de Tarso. La famosa escena de la conversión en el camino de Damasco pierde su encanto místico y Onfray nos muestra con crudeza la patología de un enfermo y su febril delirio evangelizador que terminó infectando toda la cuenca mediterránea.
En los Corintios (1 Cor 9:27), dice Onfray, Pablo confiesa: “Antes castigo a mi cuerpo y lo esclavizo”. “Sabemos que ahí se inicia el elogio del celibato, de la castidad y de la abstinencia. Jesús nada tiene que ver con esto; se trata más bien de la venganza de un aborto, como se nombra a sí mismo en la primera Epístola a los Corintios (15:8)”
“¿Incapaz de acercarse a las mujeres?” —se cuestiona el autor—, “Las detesta…¿impotente? Las desprecia.” A los ojos de Onfray, Pablo se convierte así en la palanca que remueve y renueva la misoginia del monoteísmo judío, heredado luego por el cristianismo y el Islam: “El Génesis condena de modo radical y definitivo a la mujer”, subraya, “primera pecadora y causa del mal en el mundo. Pablo adoptó esa idea nefasta, mil veces nefasta”.
Se vislumbra así́, según el autor, de donde provienen esas absurdas prohibiciones que afectan a las mujeres y que las condenan al silencio y la sumisión como puede comprobarse en Epístolas y Hechos, ambos de factura paulina. La bola de nieve mitológica puesta a rodar por la enfermedad del tarsiota significó para Onfray: “¡Dos milenios de castigos a las mujeres con el único fin de purgar la neurosis de un aborto!”
Pablo de Tarso —insiste el autor— como desequilibrado mental, encaja perfectamente en la categoría de “profetas furibundos, locos iluminados, histéricos convencidos de la superioridad de sus verdades grotescas y vaticinadores de múltiples Apocalipsis”
Envueltos en esa efervescencia milenarista en la que no se conocían aún la clozapina o el haloperidol, abundan los individuos de esta clase, como Teduas —sostiene Onfray—, que “se creía Josué, el profeta de las salvaciones anunciadas y también el étimo de Jesús… Procedente de Egipto, y con cuatro mil seguidores, quería destruir el poder romano y pretendía poseer la facultad, por medio de la palabra, de dividir las aguas de un río, con el fin de permitir el avance de sus tropas…Los soldados romanos decapitaron al Moisés de segunda clase antes de que pudiera demostrar su talento hidráulico”.
“El Jesús de Pablo de Tarso —apunta Onfray— obedece a las mismas leyes de género que el Ulises de Homero, el Apolunio de Tiana Filostrato o el Encolpio de Petronio: un héroe de película histórica…” Es decir, es el resultado de una ficción amplificada promovida por quien se interpreta como llamado a una causa trascendente. ¿No nos recuerda esto a muchos a quienes vemos hoy por televisión detentar semejantes pretensiones?
Y en ese mismo sentido, pero desde una perspectiva más amplia incluye a los demás evangelistas: “Los evangelistas escriben una historia y en ella narran menos el pasado de un hombre que el futuro de una religión” Le llama a esto “Argucias de la razón: creen en el mito y éste los crea. Los creyentes inventan su criatura y luego le rinden culto: el principio mismo de la alienación…”
En su repaso del pasado, Onfray pone el foco en los momentos decisivos del expediente del cristianismo: la conversión de Constantino y sus oportunas habilidades políticas que le permiten manejar el crucial Concilio de Nicea, en el año 325, donde se proclama “décimotercer apóstol”, y otros eventos críticos y fundamentales para la irrupción del cristianismo en la historia, como el del año 380, cuando el emperador Teodosio impuso el catolicismo como religión del estado.
Corriendo más hacia el rojo del espectro, y con el subtítulo de El gusto musulmán por la sangre arranca Onfray una brutal síntesis del tercer monoteísmo por orden de aparición cronológica: “El Islam retoma por su cuenta los peores desatinos judíos y cristianos: el pueblo elegido, el sentimiento de superioridad, lo local convertido en global…el culto a la pulsión de muerte, la teocracia abocada al exterminio de lo diferente…”
Rápidamente, Onfray busca a la principal bestia conceptual parida por la teocracia musulmana al señalar que: “Cerca de doscientos cincuenta versículos —entre los seis mil doscientos treinta y cinco del Libro— justifican y legitiman la guerra santa, la jihad.”
La exacerbación de la sumisión y la obediencia hasta el paroxismo del holocausto, mezclada con la prohibición de la duda —de hecho, “musulmán” es una palabra árabe que significa “los que se someten a la voluntad de Dios”—, es una mezcla explosiva que, como señala el autor, se suma a “la negación de la cualidad existencial a toda persona que no sea musulmana, la justificación de la matanza de infieles, el respeto a los rituales y obligaciones del creyente, la condena al uso de la razón, etc.” “Así se justifican los kamikazes musulmanes. Teoría de la escatología existencial”.
Después de todo ¿Quién puede negarse a la tentación del paraíso? Comprendemos, dice Onfray, “que tentados por esas vacaciones de sueño perpetuo millones de musulmanes vayan a los campos de batalla desde la primera expedición del profeta en Najla hasta la guerra de IranIrak; que las bombas humanas terroristas palestinas desencadenen la muerte en las terrazas de los cafés israelíes; que piratas del aire lancen aviones de línea contra las Torres Gemelas…Aún se obedecen esas fábulas que dejan pasmada a la inteligencia más modesta…”
El autor, sin mostrar mucha preocupación por el antecedente de Salman Rushdie, se cuestiona sobre la ignorancia que agita la vida en este mundo. Resume su impresión del Corán diciendo: “un libro que data de los primeros años de 630, hipotéticamente dictado a un cuidador de camellos analfabeto, decide en detalle la vida cotidiana de millones de hombres en tiempos de la velocidad supersónica, la conquista espacial, la informatización generalizada del planeta, del descubrimiento de la secuencia del genoma humano…”
Como farmacopea para combatir tanto delirio, el autor propone la deconstrucción de los mitos monoteístas que han infectado la cultura de violencia, ignorancia y muerte. Y vislumbra la posibilidad de un desmontaje filosófico. “¿El desafío?” —se pregunta—, y responde: “Una física de la metafísica: por lo tanto, una verdadera teoría de la inmanencia, una ontología materialista”. Un enunciado complejo como ese, anticipa dificultades, pero la recompensa valdría la pena. Al menos, Onfray escribe: “El ateísmo no es una terapia, sino salud mental recuperada”.
Finalmente, debo decir que Onfray ensayó una suerte de reconocimiento, reconfortante, a mi juicio, al dedicar parte de su tratado al recuerdo de aquellos ateos olvidados. En un ameno e ilustrativo repaso encontramos los nombres del Barón Dietrich Von Holbach, el imprecador de Dios, Julien Ofray de La Mettrie, Adrien Helvetius, Jean Meslier, Ludwing Feuerbach y muchos otros. Onfray se queja —y con razón— de que no existe ningún término para calificar de modo positivo al que no rinde pleitesía a las quimeras “fuera de esa construcción lingüística que exacerba la amputación: a-teo”.
Pero Michel Onfray no se muestra optimista: “Dios no está muerto ni agonizante —afirma—, al contrario de lo que pensaban Nietzsche y Heine. Ni muerto ni agonizante porque no es mortal. Las ficciones no mueren, las ilusiones tampoco; un cuento para niños no se puede refutar. Ni el hipogrifo ni el centauro están sometidos a la ley de los mamíferos que al igual que Dios, provienen del bestiario mitológico”. Y más aún, agrega: “No se puede asesinar un subterfugio, no es posible matarlo. Más bien, será él quien nos mate; pues Dios elimina todo lo que se le resiste. En primer lugar, la Razón, la Inteligencia, el Espíritu Crítico. El resto sigue por reacción en cadena”, remata.
Ese Dios esculpido en la noche de los tiempos por una especie consciente de su abandono a la intemperie existencial, “sólo existe para facilitar la vida cotidiana a pesar del camino que cada cual ha de recorrer hacia la nada”, escribe, finalmente, no sin cierto dramatismo.
“El último de los dioses desaparecerá con el último de los hombres. Y con él, el miedo, el temor, la angustia, esas máquinas de crear divinidades”.
NOTAS
- Bonneteau: juego de prestidigitación callejera.
Ver introducción al Tratado de ateología escrita por Esther Díaz. En Internet: www.estherdiaz.com.ar/textos/on fray.htm.

Comentarios recientes