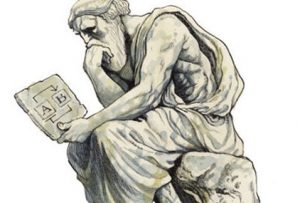
Por: Mario Bunge. Extraído del libro 100 ideas.
Es sabido que, hasta hace un par de siglos, no se distinguió entre filosofía y ciencia. Los filósofos de la Contrailustración, en particular Hegel, Schelling y Fitche, fueron los primeros en erigir una pared entre ambos campos. Aun así, no todos los siguieron. Por ejemplo, el filósofo y matemático Bernhard Bolzano se inspiró en el gran matemático y filósofo racionalista Leibniz antes que en los románticos. Los neokantianos, de Cohen y Natorp a Cassirer, hicieron pininos para mostrar que la filosofía de Kant era compatible con la ciencia, aunque acaso necesitara alguna cirugía plática. A fines del siglo XIX se publicaba en lengua alemana una revista trimestrar de filosofía científica. Y de 1927 a 1938 los neopositivistas reunidos en el Círculo de Viena, y luego expatriados a los EE.UU., declararon que hacían filosofía científica. Que alguna de estas tentativas haya sido lograda aún hoy es motivo de debate.
La ruptura final de la filosofía con la ciencia vino con la hermeneútica de Dilthey, el intuicionismo de Bergson, el neohegelianismo de Croce y Gentile, la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Heidegger y Sartre, y la filosofía lingüística del segundo Wittgenstein, Austin y Strawson. Es verdad que Bergson saludó al darwinismo. Pero al mismo tiempo afirmó que la razón no puede comprender la vida, y que la ciencia sólo puede dar cuenta de lo inanimado. Además, su crítica a la teoría especial de la relatividad fue tan lamentable que él mismo mandó retirar su libro de circulación.
¿Vale la pena intentar reaproximar ambos campos después de tantos fracasos y conflictos? Creo que sí, aunque sólo sea porque toda investigación científica presupone ciertos principios filosóficos. He aquí una muestra de tales principios tácitos: “El mundo exterior existe independientemente del sujeto y puede conocerse en alguna medida”, “todo es legaliforme: no hay milagros”, “para averiguar cómo es el mundo tenemos que ejercitar la razón y la imaginación, imaginar hipótesis y teorías, y diseñar y realizar observaciones y experimentos”. O sea, los científicos filosofan sin saberlo. Siendo así, es deseable explicitar, analizar y sistematizar las ideas filosóficas que los científicos suelen manejar en forma descuidada.
Una tarea útil que puede hacer el filósofo es estudiar y denunciar la ambivalencia filosófica de la mayor parte de los científicos. Me refiero al hecho de que, al tiempo que practican una filosofía, suelen predicar otra. Por ejemplo, cuando enseñan o escriben libros de texto suelen decir que toda investigación comienza por la observación o “se basa” en ella, y que las teorías no son sino compendios de datos observacionales. Pero a continuación introducen conceptos que denotan inobservables, tales como los del universo, tiempo, masa, peso atómico, longitud de onda, potencial, metabolismo, aptitud, evolución e historia. O sea, predican el empirismo pero practican una síntesis de empirismo con racionalismo.
Sin embargo, la filosofía de la ciencia, o epistemología, no es el único punto de contacto entre la filosofía y la ciencia. Todas las ramas de la filosofía se pueden encarar de manera científica. Esto no implica que el filósofo se ponga a hacer mediciones o experimentos. Sí implica que pone a prueba sus conjeturas y que, cuando trabaja un problema filosófico, se entera de los resultados científicos pertinentes.
Por ejemplo, si quiere tratar el problema del ser, debe comenzar por distinguir dos clases de existencia: la concreta (o material) y la abstracta (o ideal). Si quiere ocuparse de objetos ideales, tendrá que aprender el ABC de la lógica y de la matemática, que son las ciencias de los objetos abstractos. Si, en cambio, pretende filosofar sobre cosas concretas, tales como átomos, organismos o personas, tiene el deber de aprender el ABC de las ciencias que tratan de ellas.
De lo contrario, su discurso será obsoleto u oscuro, y por lo tanto inútil. Esto le ocurrió a Heidegger cuando escribió su famoso Ser y Tiempo, que podría haber sido escrito por un monje del siglo anterior al de Tomás de Aquino. Lo mismo ocurre con los filósofos de la mente que se niegan a enterarse de los descubrimientos sensacionales que está haciendo la neurociencia cognoscitiva, que trata las funciones mentales como procesos cerebrales. No están al día y por lo tanto no aportan conocimientos propiamente dichos: sólo aportan opiniones y juegos académicos.
Algo parecido ocurre con los problemas de los valores y de las normas morales. Es sabido que algunos juicios de valor son subjetivos, mientras que otros son objetivos. Por ejemplo, yo no puedo justificar que Mozart me guste muchísimo más que Bartok. Acaso pueda explicar esta preferencia en términos de mi educación, pero no puedo dar razones valederas. En cambio, todos podemos dar buenas razones para preferir el agua potable a la contaminada, la justicia a la injusticia, la solidaridad al egoísmo, la libertad a la tirazía, la paz a la guerra, etc.
O sea, hay valores objetivos y por lo tanto justificables, además de los subjetivos, que son mera cuestión de gusto. Siendo así, es posible y deseable intentar fundamentar la axiología y la ética sobre la ciencia y la técnica, en lugar de sostener que los valores y las reglas morales son puramente emotivos, o convenciones sociales, o normas impuestas por el poder económico, político o eclesiástico.
Por ejemplo, se puede argüir en favor de la retribución justa del trabajo, recurriendo no sólo a los sentimientos de compasión y solidaridad, sino también a las estadísticas que muestran que la longevidad y la productividad aumentan con el ingreso. O sea, la justicia social es buen negocio.
Procediendo de esta manera, se puede mostrar que no todas las doctrinas filosóficas son meras opiniones, ni menos aún supersticiones, sino que algunas de ellas pueden abonarse con conceptos o datos científicos.
Ya pasó el tiempo de la especulación filosófica desbocada. Llegó el tiempo de la imaginación filosófica alimentada y controlada por los motores intelectuales de la civilización moderna: la ciencia y la técnica. Llegó el tiempo de frecuentar más el taller filosófico que el museo de filosofías caducas.

Comentarios recientes