por APRA | Ago 2, 2025 | Astronomía, Ciencia, Ovnis y Extraterrestres, Pensamiento Crítico |

Por: Félix Piriyú, miembro de APRA y fundador de Astronomía Paraguay.
Seguro te resulta familiar la infundada afirmación de que un objeto extraterrestre se acerca a nuestro planeta. Incluso se llega a límites increíbles e irrisorios al decir que se trata de una nave interplanetaria hostil hacia nuestra especie.
Las redes sociales y muchos medios han difundido este tipo de desinformación a lo largo del pasado mes de julio, generando todo tipo de comentarios y reflotando la romántica idea de que, fuera de la Tierra, existen seres inteligentes que podrían tener algún tipo de interés en nosotros.
Pero no toda la culpa puede atribuirse a la credulidad natural del ser humano. Avi Loeb, un destacado científico y director del Departamento de Astronomía de Harvard, publicó un paper (ver aquí) en el que da a entender que un objeto interestelar descubierto el 1 de julio podría ser tecnología extraterrestre posiblemente hostil. Un documento hecho a la medida de los ET lovers, y que nos muestra una vez más que la falacia de autoridad es uno de los recursos comúnmente utilizados para justificar este tipo de afirmaciones.
Hagamos un poco de historia para aclarar lo que sabemos del ya famoso objeto interestelar.
El 19 de octubre de 2017, el observatorio PAN-STARRS descubrió un objeto con una trayectoria peculiar. El camino que recorría dentro del sistema solar mostraba claramente que se había originado en otra estrella. Lo bautizaron como ʻOumuamua (la comilla es parte del nombre). Así, la humanidad conoció por primera vez un objeto interestelar. Tengamos en cuenta que, en aquella ocasión, Loeb ya había afirmado que esa piedra espacial podría ser una sonda extraterrestre. Según él, la velocidad y la forma en que se movía ʻOumuamua se correspondían más con un objeto artificial que con un asteroide. Por supuesto, la comunidad científica descalificó rápidamente sus afirmaciones.
El 30 de agosto de 2019, Guennadi Borisov, un astrónomo aficionado, descubrió el segundo objeto interestelar. Esta vez no hubo nada de naves alienígenas: todos coincidieron en que se trataba de un cometa.
El tercer objeto interestelar fue descubierto el 1 de julio de este año, cuando se encontraba a unos 670 millones de kilómetros del Sol. Su velocidad rozaba los 210.000 km/h, y nuevamente, su trayectoria delataba su procedencia interestelar. El hallazgo fue realizado por el observatorio El Sauce, en Chile. El nombre oficial que recibió fue 3I/ATLAS. El número 3 indica que se trata del tercer objeto interestelar; la “I” hace referencia a su origen interestelar; y “ATLAS” es el nombre de una red de telescopios que vigila constantemente el cielo en busca de asteroides que puedan representar un riesgo de impacto contra la Tierra.
Para el 3 de julio ya se había publicado el primer paper (ver aquí). En él se detallan observaciones realizadas por el Telescopio Canadá-Francia-Hawái, el Very Large Telescope y otros instrumentos terrestres más pequeños. El artículo identificó claramente una coma, demostrando que el objeto es, en realidad, un cometa.
Sin embargo, 3I/ATLAS saltó a la fama no por ese paper, sino por la publicación de Loeb. Sin duda, el gran público se siente mucho más atraído por los ETs que por los cometas interestelares.
Tomémonos un momento para reflexionar: ¿qué características podría tener un minúsculo punto de luz a 670 millones de kilómetros que lo delaten como una nave extraterrestre hostil hacia la humanidad? Un punto de luz prácticamente invisible para la mayoría de los telescopios.
¿Por qué la idea de una tecnología extraterrestre espiándonos resulta más popular que el hecho —científicamente comprobado— de que el objeto observado es un cometa procedente de otra estrella?
Un segundo paper, publicado por la Universidad de Oxford (ver aquí), ofrece una evaluación preliminar de 3I/ATLAS. Según los modelos utilizados, el objeto proviene de una región de la Vía Láctea conocida como Disco Grueso, una zona poblada por estrellas muy antiguas, de una generación anterior a nuestro Sol.
Es por esto que decimos que 3I/ATLAS es el Tercer Mensajero. El autor principal del paper de Oxford explica que este objeto podría tener una edad de 7 u 8 mil millones de años. Si esos valores son correctos, sería mucho más antiguo que el sistema solar.
Y como se trata de un cometa, perderá material a medida que se acerque al Sol. Nuestros grandes telescopios podrán analizar los elementos que componen su cola.
Además, hacia finales de este año, existe una buena posibilidad de que 3I/ATLAS sea observado por los instrumentos que tenemos en Marte: tanto por los orbitadores como por los rovers que se encuentran en la superficie.
Por lo tanto, este cometa podría revelarnos cómo estaba constituida la galaxia antes del nacimiento del Sol. El análisis del espectro de la luz que refleja podría brindarnos información que lleva guardando desde hace 8.000 millones de años.
Sin duda, es un mensajero extraordinario de una época remota. Y esto debería maravillarnos y sorprendernos mucho más que la idea de hombrecitos verdes viajando en naves espaciales disfrazadas de rocas.
por APRA | Jul 6, 2025 | Astronomía, Ciencia |
Por: Félix Piriyú. Miembro de APRA y fundador de Astronomía Paraguay.

El 31 de enero de 1958, EE. UU. lanzó su primer satélite al espacio, bautizado Explorer 1. Llevaba en su interior un instrumento científico y una grabadora. El astrofísico Dr. James Van Allen y un grupo de sus alumnos modificaron un contador Geiger y lo colocaron en el Explorer 1. El objetivo de este instrumento era detectar rayos cósmicos y medir su variabilidad en el espacio.
Grande fue la sorpresa de los científicos al notar que el recuento de radiación era mucho menor al esperado. Varias hipótesis trataron de explicar este aparente error en las mediciones, pero Van Allen argumentó que el contador Geiger se había saturado por haberse encontrado con una zona donde la radiación era mucho más intensa.
Dos meses después, otro satélite fue lanzado, ya con el contador mejor calibrado, y confirmó las ideas de Van Allen: la Tierra no solo contaba con un cinturón de radiación, sino que nuestro planeta tiene dos cinturones de radiación en forma de rosquilla, uno más interno y pequeño, y otro exterior mucho más extenso. Estos cinturones de radiación son conocidos como Cinturones de Van Allen.
La razón por la que se forman estos cinturones es la interacción que hay entre las partículas cargadas y el campo magnético terrestre. Estas partículas pueden ser rayos cósmicos, así como electrones que tienen su origen en el viento solar. El núcleo de la Tierra está compuesto de metales, lo que lo convierte en un enorme imán. Las líneas de su campo magnético salen proyectadas hacia el espacio, envolviendo al planeta con un gigantesco campo magnético.
Las partículas cargadas que vienen del Sol y los rayos cósmicos interactúan con este campo, quedando atrapadas en zonas bien establecidas dentro de lo que se llama magnetosfera.
El cinturón interior está compuesto por protones de muy alta energía. La hipótesis de los científicos es que estas partículas provienen de la desintegración que sufren los rayos cósmicos al colisionar con las partículas de la alta atmósfera. En cuanto a la extensión de este cinturón, se calcula que inicia a unos 500 km de la superficie de la Tierra y se extiende hasta unos 5.000 km. La zona en la cual se pueden encontrar las partículas más energéticas es en el ecuador de la rosquilla, mientras que en los bordes la radiación disminuye notablemente.
En el caso del cinturón exterior, este inicia aproximadamente a los 15.000 km de altura y llega hasta los 58.000 km. Está compuesto por partículas provenientes del viento solar y, al igual que el cinturón interior, la radiación no es uniforme en toda su superficie. Existe evidencia de que, cuando ocurren tormentas solares, se puede formar un tercer cinturón. Este cinturón no es constante y su existencia aparentemente está relacionada con la actividad intensa de nuestra estrella.
Los conspiranoicos de las misiones lunares.
A menudo se suele ver a gente sin preparación y sin conocimiento difundir la idea de que estos cinturones son infranqueables, que cualquier ser vivo que pase por esa zona simplemente saldría cocinado por la temperatura y la radiación. Siguiendo este razonamiento errado, sostienen que las misiones Apolo de la NASA jamás pudieron llegar a la Luna.
Como ya lo comentamos más arriba, la NASA sabía a la perfección la ubicación y la forma de los anillos; las naves Explorer I, Explorer II y Mariner los habían mapeado. Incluso la nave Apolo 6 (sin tripulación) tenía como misión primaria estudiar los cinturones. Con todos estos conocimientos, la agencia espacial norteamericana calculó detalladamente la trayectoria por la que tendrían que ir y volver las misiones Apolo en su vuelo lunar. Estas trayectorias incluían atravesar ambos cinturones.
A las naves les tomó 30 minutos pasar por la sección menos densa del cinturón interior. En cambio, se demoraron casi 2 horas en atravesar el cinturón exterior. La NASA había calculado que, con las medidas de protección de la nave, más las que llevaban los astronautas, estos podrían soportar —entre ida y vuelta— unos 50 Rads de radiación, lo que equivale aproximadamente a tomarse 50 radiografías de tórax. Finalizadas las misiones, todos los instrumentos de medición que llevaron pegados al cuerpo los astronautas marcaron unos 2 Rads por viaje redondo.
La Anomalía del Atlántico Sur.
Podemos destacar también que existe una zona en el campo magnético terrestre donde este es relativamente más débil. Se llama Anomalía Magnética del Atlántico Sur y, coincidentemente, su punto central está casi sobre nuestro país.
Como el campo magnético es más débil en este punto, el cinturón interior se acerca más a la atmósfera; por lo tanto, la Estación Espacial Internacional y la Estación Espacial China en algunas ocasiones transitan estas zonas del cinturón sin mayores problemas. Esto nos demuestra que los cinturones de Van Allen, si bien son bastante energéticos, no son insalvables: se los puede atravesar siempre que permanezcamos en ellos un corto tiempo y se transiten usando una zona donde la densidad de la radiación sea menor.
Los cinturones tienen una forma de toroide. En la parte ecuatorial, la radiación es muy elevada. Si bien hay varios tipos de radiación —por ejemplo, la que te permite leer esto es la radiación electromagnética— la luz es un tipo de radiación no ionizante, lo que quiere decir que no daña la estructura de las células.
Los cinturones de Van Allen contienen otro tipo de radiación: la denominada radiación ionizante. Esta radiación está compuesta por partículas energéticas: electrones, protones y neutrones. Son relativamente peligrosas si no se toman los cuidados debidos, ya que se podrían describir como microscópicos proyectiles que pueden destruir las cadenas de ADN de los seres vivos, produciendo cierto tipo de enfermedades e incluso la muerte si uno se expone a ellas durante mucho tiempo.
Como ya dijimos, estas partículas vienen del Sol y de los rayos cósmicos. Estos últimos realmente no son “rayos”; en su mayoría son protones cuyo origen está fuera de nuestro sistema solar.
Los cinturones y un clásico de las historietas.
Como seguro la mayoría de los lectores sabrán, Netflix convirtió en una muy buena serie al más que famoso El Eternauta. El director no lo dice explícitamente, pero deja correr la idea de que los campos magnéticos terrestres se están invirtiendo. Asociado a esto, una especie de nieve muy venenosa termina con la vida de la persona con quien entra en contacto.
Aparentemente, al invertirse la polaridad del campo magnético terrestre, los cinturones de Van Allen se acercan a la atmósfera y las partículas cargadas entran en contacto con la nieve, volviéndola mortal.
Así que muy bien por el moderno El Eternauta, que seguro motivó a muchos, movidos por la curiosidad, a leer sobre el campo magnético terrestre y también sobre los cinturones de Van Allen. Un ejemplo más de cómo la ciencia ficción bien contada puede lograr un acercamiento del lector a la verdadera ciencia.
Para los que no vieron la serie, que la disfruten. Y para los amigos conspiranoicos, pueden leer la referencia al final del texto. Es un paper que trata sobre las radiaciones que enfrentan los humanos al salir fuera del planeta. Hay datos de la misión Orión, de la ISS y de Apolo.
Ref: https://www.nature.com/articles/s41586-024-079
por APRA | Ene 14, 2025 | Astronomía, Ciencia, Pensamiento Crítico |
Por: Félix Piriyú, fundador de Astropy y miembro de APRA
A lo largo de la historia prácticamente toda las culturas han tratado de responder a la fundamental pregunta: ¿de dónde viene todo lo que existe? Las distintas ideas desarrolladas para intentar dar una respuesta a dicha cuestión recibe el nombre de Cosmogonía. Las cosmogonías que conocemos no ofrecen evidencias sobre los hechos que afirman. En occidente, probablemente la más conocida de todas sea el relato mítico de la creación que podemos leer en el primer libro de la biblia.

Por otro lado, la ciencia ha desarrollado un complejo modelo que estudia la dinámica y evolución del universo y es capaz de describirlo a enormes escalas tanto de tiempo como de espacio, nos estamos refiriendo a la cosmología.
Se puede afirmar que la cosmología se asienta firmemente en el campo de la ciencia a partir de la publicación de la Teoría General de la Relatividad y de las observaciones realizadas por Edwin Hubble y Milton Humason desde el observatorio del monte Wilson.

Einstein junto a Edwin Hubble y Walter Adams en el Observatorio Mount Wilson, 1931
Usando el telescopio más grande de la época, Hubble y Humason demostraron que las galaxias se están alejando de nosotros y que lo hacen a mayor velocidad mientras más lejos se encuentran. A esta relación entre la velocidad de recesión y la distancia se la llama actualmente Ley de Hubble Lemaître.
George Lemaître fue un sacerdote católico doctorado en física que propuso la hipótesis de un universo primordial extremadamente pequeño, la idea consistía en que muy atrás en el tiempo todo este universo célula se fue expandiendo hasta llegar a ser lo que podemos observar en la actualidad.
 Lemaître y Albert Einstein en Caltech, 1933
Lemaître y Albert Einstein en Caltech, 1933
En tiempos de Lemaître la idea predominante era la del universo estático, un universo que siempre había existido y que no cambiaba. Es muy conocido el hecho de que Albert Einstein compartía esta idea del universo sin cambios, tanto así que introdujo en las fórmulas de la Relatividad General un término que evitaba que el universo varíe de tamaño, ese término se conoce como Constante Cosmológica. Einstein llamó “su mayor pifiada” a la introducción artificial de este término en las ecuaciones de la Relatividad General.
Finalmente el minucioso y detallado trabajo de Hubble y Humason sobre la recesión de las galaxias confirmó la hipótesis de Lemaître e hicieron que Einstein cambiara de idea, el universo no era estático, tal cual como la teoría de la relatividad general (sin constante cosmológica) lo predecía.

Espectros de galaxias tomados por Milton Humason en el Monte Wilson, la fina flecha en cada foto indica su corrimiento al rojo o redshift.
La expansión del universo se puede visualizar tomando como ejemplo un globo, si se pinta sobre su superficie varios puntos y luego se infla dicho globo, se puede apreciar como todos los puntos se alejan unos de otros, que es justo lo observado por Hubble y Humason, se puede destacar que ninguno de los puntos tiene una importancia particular.
 Al inflar un globo, los puntos dibujados sobre su superficie se alejan unos de otros, es una analogía simplificada de como las galaxias se alejan una de otras por efecto de la inflación cósmica.
Al inflar un globo, los puntos dibujados sobre su superficie se alejan unos de otros, es una analogía simplificada de como las galaxias se alejan una de otras por efecto de la inflación cósmica.
No se puede decir que existe un centro, un observador situado en cualquiera de esos puntos notará que todos los otros puntos se alejan de él. Hay que tener en cuenta que la superficie del globo tiene solo dos dimensiones y nuestro universo se expande en tres dimensiones espaciales.
Otra aclaración que no está demás hacer es referente al movimiento de las galaxias, la expansión del universo implica que el espacio entre las galaxias es el que aumenta, no son las galaxias las que se mueve. Muy probablemente el lector ya tenga en la mente la ley de Hubble Lemaître, y piense que podrían existir galaxias lo bastante lejanas que ya hayan alcanzado o superado a la velocidad de la luz, pero sabemos que nada que tenga masa se puede mover a esa velocidad, el truco está en que esas galaxias no vulneran la relatividad general, no se están moviendo, lo que crece aceleradamente es el espacio entre ellas, el espacio, como con el ejemplo del globo se está estirando, dando la impresión para cualquier observador de que las galaxias salen disparadas.
 Analogía que muestra como las galaxias permanecen estáticas mientras el espacio entre ellas aumenta.
Analogía que muestra como las galaxias permanecen estáticas mientras el espacio entre ellas aumenta.
Hubble y Humason descubrieron que el universo se está expandiendo analizando el espectro de galaxias muy lejanas. El espectro es la descomposición de la luz en sus diferentes longitudes de onda. Los astrónomos estudian la luz que pasa por un espectrógrafo, este instrumento descompone la luz en sus diferentes frecuencias o “colores”.
 Comparación de la luz analizada en un laboratorio, con la luz proveniente de una galaxia muy distante, una galaxia distante , una galaxia cercana y una estrella, nótese como la línea de puntos blanca se corre hacia la derecha.
Comparación de la luz analizada en un laboratorio, con la luz proveniente de una galaxia muy distante, una galaxia distante , una galaxia cercana y una estrella, nótese como la línea de puntos blanca se corre hacia la derecha.
Cuando ese espectro se corre hacia la derecha, hacia el color rojo esto está indicando que la galaxia se está alejando de nosotros. Es el mismo efecto que podemos observar en la vida cotidiana, pero con el sonido.
 La galaxia de arriba se mueve hacia la Tierra las ondas de luz se comprimen y tienden hacia el color azul, la galaxia de la imagen inferior se aleja, su longitud de onda se estira y se corre hacia el rojo.
La galaxia de arriba se mueve hacia la Tierra las ondas de luz se comprimen y tienden hacia el color azul, la galaxia de la imagen inferior se aleja, su longitud de onda se estira y se corre hacia el rojo.
Cuando la sirena de una ambulancia se mueve en nuestra dirección, el sonido que escuchamos va volviéndose más agudo a medida que el vehículo se acerca (corrimiento al azul en el caso de la luz), en cambio cuando la ambulancia se aleja, el tono de la sirena se hace más grave (corrimiento al rojo para la luz). De esta forma podemos determinar si algo se aleja o se aproxima, este fenómeno recibe el nombre de Efecto Doppler.
 La imagen representa el ejemplo del movimiento de una ambulancia y como varia el tono de la sirena según se aleje o se aproxime al observador.
La imagen representa el ejemplo del movimiento de una ambulancia y como varia el tono de la sirena según se aleje o se aproxime al observador.
Con la evidencia de que las galaxias se están alejando, los científicos no tardaron en pensar lo que ocurriría si se pudiera volver el tiempo atrás como se hace al retroceder una película, entonces sería como sacarle el aire lentamente al globo y todos los puntos volverían a juntarse. Si retrocediéramos el tiempo lo suficiente, todo estaría concentrado en un único punto de una densidad tremenda.
Esta es la base de lo que conocemos como Teoría del Big Bang.
En ciencias se llama teoría a un sistema de enunciados que se formulan para tratan de explicar la realidad o alguna parte de ella. Para corroborar estos enunciados se usa el llamado método científico. Mientras más corroboraciones independientes tengan estos enunciados, la teoría se fortalece, en cambio sí hay incoherencias con respecto a las observaciones o a los resultados de los experimentos, la teoría se abandona o se cambia. Debido a su carácter hipotético, una teoría científica no se puede verificar al cien por ciento.
Una teoría científica debe hacer una muy buena descripción del fenómeno que estudia y debe tener características predictivas, en contra posición a esto, “teoría” en lenguaje común no pasa de ser una suposición sin sustento.
La ciencia tiene una familia de teorías muy elaboradas sobre la dinámica y desarrollo del universo llamada Teoría del Big Bang. En cosmología actualmente el modelo más aceptado por la comunidad científica es el denominado Lambda-CDM o ΛCDM.
 Esquema de la actual imagen que tiene la cosmología sobre la evolución del universo según los datos de la nave WMAP.
Esquema de la actual imagen que tiene la cosmología sobre la evolución del universo según los datos de la nave WMAP.
Contrariamente a lo que se piensa, el Big Bang no es un evento, no es una explosión. Hay que destacar también que esta familia de teorías no explica el origen del universo, ya que las ecuaciones que se usan para extrapolar el tiempo a los momentos iniciales fallan al no poder usar cantidades infinitas, como la densidad por ejemplo.
Por lo tanto es un error afirmar que el universo tuvo su inicio en el “Big Bang”, o decir que esa familia de teorías explica el origen del universo.
¿Por qué se usa entonces ese nombre para dicha teoría? El responsable fue el destacado físico británico Fred Hoyle, este científico defendía la hipótesis del Estado Estacionario del universo, para él, nuestro universo siempre había existido y no había cambios apreciables en su dinámica. En unas entrevistas radiales en la BBC de Londres, Hoyle intentó graficar con palabras la teoría contraria a la que él creía correcta y usó el término “Big Bang” (Gran Explosión) para referirse a ella. Se suele decir que uso el término en forma despectiva, pero eso sería faltar a la verdad.
 Fred Hoyle acuño el nombre Big Bang para la teoría en la cual el universo se expande con el tiempo.
Fred Hoyle acuño el nombre Big Bang para la teoría en la cual el universo se expande con el tiempo.
El nombre cayó muy bien, así que a la teoría contraria a la del Estado Estacionario se la nombró “Gran Explosión” a pesar de que no hubo una explosión y a pesar de que en dicha teoría no se describe o nombra ninguna explosión.
Así las cosas, el nombre de la teoría cosmológica más aceptada en la actualidad se presta fácilmente a malas interpretaciones, ya que en lenguaje común la palabra teoría la usamos como sustantivo de idea y “Big Bang” como explosión.
Muchas veces, cuando se habla de la teoría del Big Bang se suele asociar el origen de nuestro universo a una singularidad, entendiendo esta como un punto sin dimensiones, infinitamente denso.
Nuevamente, esta teoría no puede decir nada sobre el inicio, porque las herramientas matemáticas que se usan dejan de funcionar al retroceder el tiempo arbitrariamente hasta el tiempo cero. Una singularidad no es un lugar o un punto, se llama así a esa situación justamente porque es singular, las ecuaciones con las que contamos no la pueden describir, la singularidad no es un objeto.
Como toda teoría científica, la teoría del Big Bang fue evolucionando con el tiempo.
En 1.948 los cálculos de George Gamow y unos colegas mostraron que el universo primitivo debería ser muy caliente y que a medida que se expandía, esta temperatura debería descender.
El universo temprano, contenía solo plasma debido a su temperatura, la cual estaba en el rango de los millones de grados, esta sopa densa y caliente de partículas donde los fotones estaban acoplados a los electrones, hacía imposible que la luz pueda viajar por el joven universo.
Gamow calculó que más o menos cuando el universo alcanzó una edad de 380.000 años se había expandido los suficiente para poder enfriarse a una temperatura de unos miles de grados, lo que permitió a los electrones unirse a los núcleos atómicos, por lo tanto los fotones encontraron el camino libre y el universo se llenó de luz.
Los números de Gamow indicaban que esta primera luz tendría que poder detectarse aun en nuestros días y que debería estar alrededor de los tres grados Kelvin en el rango de las microondas.
Tres grados por encima del cero absoluto es algo extremadamente difícil de medir, pero en 1.965 unos científicos de los laboratorios Bell estaban probando una antena muy sensible y captaron una señal, un ruido muy molesto. Esta señal no variaba independientemente si la lectura se hacía en el día o en la noche, o durante cualquier estación del año. Apuntaban la antena en cualquier dirección y el sonido seguía ahí. Estos científicos hicieron de todo para deshacerse del ruido, pero fue imposible.
 Arno Penzias y Robert Wilson frente a la antena con la cual captaron por primera vez el CMB
Arno Penzias y Robert Wilson frente a la antena con la cual captaron por primera vez el CMB
Finalmente al consultar con otros colegas, estos les dijeron que probablemente estaban captando esta primera luz cuya existencia era predicha por los cálculos de Gamow. Así fue como Arno Penzias y Robert Wilson, recibieron el premio Nobel de física, por descubrir sin querer la evidencia más fuerte a favor de la teoría del Big Bang. En la actualidad a ese sonido captado por la antena de Penzias y Wilson se le llama Fondo Cósmico de Microondas (CMB por sus siglas en Ingles) y no se conoce ningún fenómeno natural que lo pueda producir, exceptuando lo que la propia teoría del Big Bang predice.
Uno de los principios de la cosmología establece que nuestro universo es homogéneo e isotrópico (Principio Cosmológico), esto quiere decir que a gran escala, la masa y la radiación están distribuidas con la misma densidad promedio en todas partes (homogéneo) y en todas las direcciones (isotrópico). Dicho de otra formar, si observamos el universo desde distancias extremadamente lejanas cualquier parte de él sería indistinguible de cualquier otra.
Las observaciones también muestran que la forma geométrica del universo es plana, el universo es plano. Una forma de visualizar esto es proyectando líneas paralelas imaginarias, en un universo plano están líneas seguirán paralelas por siempre, mientras que un universo curvo las líneas volverían al punto del cual partieron porque el universo se curvaría sobre sí mismo, otra forma de ver la no planitud sería diciendo que el espacio no es euclídeo, en un espacio así las suma de los ángulos de un triángulo no sería igual a 180 grados.
Hasta la actualidad se han enviado al espacio tres sondas para estudiar en detalle el CMB, estas misiones fueron COBE, WMAP y Plank. Todas cartografiaron la totalidad de la bóveda celeste y encontraron que hay pequeñas fluctuaciones de temperatura de aproximadamente un parte en 100.000, hay que recordar que la temperatura del CMB en la actualidad está por debajo de los tres grados Kelvin (-270,43 grados centígrados). Así que la detección de tales fluctuaciones es todo un
logro científico.
 Imagen de la diferencia de temperatura en el CMB medidas por las distintas misiones, Plank es la más sensible y de mejor resolución.
Imagen de la diferencia de temperatura en el CMB medidas por las distintas misiones, Plank es la más sensible y de mejor resolución.
Complejos estudios realizados sobre el Fondo Cósmico de Microondas nos dicen que el universo efectivamente es plano y que cumple con el Principio Cosmológico, estos estudios también muestran que la edad del universo es de unos 13.820 millones de años, que está constituido por 68,3% de Energía Oscura, 26,8% de Materia Oscura y 4,9 % de Materia Bariónica. Un poco más adelante hablaremos de dicha composición.
 Composición del universo según los estudios realizados por las mediciones de la nave Plank.
Composición del universo según los estudios realizados por las mediciones de la nave Plank.
Inicialmente la Teoría del Big Bang no podía explicar por qué el universo es igual en todas partes y por qué tiene una geometría plana. Este problema fue resuelto en la década de los 80 por el estadounidense Alan Guth y por el soviético Andrei Linde, ambos propusieron la hipótesis de la
Inflación.
Inflación se inicia cuando el universo era extremadamente joven, cuando su edad estaba en el orden de las millonésimas de segundo. La teoría dice que un campo escalar llamado Inflatón (el campo escalar más famoso es el Campo de Higgs) hizo que este diminuto universo se expanda exponencialmente a una tremenda velocidad.
. El esquema muestra el radio del universo en comparación con el tiempo, la franja azul nos indica lo poco que duro Inflación y lo mucho que se incremento el radio del universo en ese lapso.
El esquema muestra el radio del universo en comparación con el tiempo, la franja azul nos indica lo poco que duro Inflación y lo mucho que se incremento el radio del universo en ese lapso.
Inflación duró una cantidad de tiempo ridículamente pequeña, una que nuestro cerebro no puede graficar (pero que la teoría fija con exactitud), entonces el Inflatón decayó, toda su energía se transformó en calor y en las partículas elementales que darían origen posteriormente a todo lo que conocemos.
Inflación también eliminó cualquier tipo de curvatura que haya tenido el universo primordial e hizo que el universo adquiera su característica de homogéneo e isotrópico. Por lo general, otra manera de llamar al problema de la homogeneidad del universo es “Problema de Horizonte”.
Si el lector quiere profundizar sobre dicha definición al final encontrara unos vínculos que aclararan el tema.
Llegados a este punto, podemos decir que actualmente cuando los cosmólogos hablan de Big Bang se refieren al punto en el cual finaliza Inflación. Desde este punto en adelante la física que conocemos puede describir con toda claridad la evolución de nuestro universo. Tenga en cuenta el lector que Inflación termina cuando la edad del universo seguía estando en el orden de las millonésimas de segundo.
Desde el punto de vista del tamaño, estamos hablando de pasar de algo 100 trillones de veces más pequeño que un átomo al del diámetro de una polota. El universo creció en un factor de 10 a la 26. Para quienes gustan de los números eso equivale a la diferencia que hay entre un nanómetro y 10,6 años luz.
Al finalizar Inflación (que duro millonésimas de segundo), el universo continúo con su aumento de tamaño y con la disminución de la temperatura y la densidad. Pasados unos 380.000 años la temperatura rondaba los 3000 Kelvin, lo que permitió que los fotones se desacoplaran de los electrones, pudiendo por fin la luz vagar por todo el universo. Esta primera luz es lo que recibe el nombre de CMB y es lo más lejano en el tiempo que podemos ver con nuestros instrumentos.
En el Big Bang el universo no era completamente homogéneo, había pequeñas fluctuaciones de densidad, estas diferencias son las que se pueden notar en el CMB y son como las semillas que con el tiempo dieron lugar a las grandes estructuras cosmológicas, como galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos.
Algunas ecuaciones de los modelos de Inflación predicen también que el Inflatón dejó como grumos, que podrían dar lugar con el tiempo a otros universos, multiversos ajenos y desconectados del nuestro, pero esto más que nada es especulación, no hay una sola evidencia de que hayan multiversos pululando quien sabe dónde.
El universo fue evolucionando, aún no había estrellas y por eso a esa época se la suele llamar “Edad Osura” (la iglesia no tuvo nada que ver con esto), la composición del universo entonces era de prácticamente un 25% de Helio y un 75% Hidrogeno con ligeras trazas de otros elementos ligeros.
 Muestra la idea general de la Teoría del Big Bang, no tenemos datos del inicio, hay una inflación constante que luego se ve acelerada, la figura humana marca el tiempo actual.
Muestra la idea general de la Teoría del Big Bang, no tenemos datos del inicio, hay una inflación constante que luego se ve acelerada, la figura humana marca el tiempo actual.
Aproximadamente unos 200 millones de años después del Big Bang, las nubes formadas por estos gases colapsaron por efecto de la gravedad y se formaron las estrellas, con ello finalizó la Edad Oscura.
El tiempo sigue corriendo, el universo sigue expandiéndose, las estrellas se forman y mueren llenando el espacio con los elementos que componen la tabla periódica, este es el gran trabajo de las estrellas, producir en sus núcleos los elementos de los cuales están formadas todas las cosas que conocemos.
Pasados unos 13.800 millones de años, el universo tiene un diámetro de alrededor de 90.000 millones de años luz y su temperatura no está lejos del cero absoluto. En un punto dentro de esta inmensidad, los elementos químicos formados por las estrella, se combinan de manera azarosa y siguen un proceso llamado evolución darwiniana, este proceso da origen en el planeta Tierra a seres capaces de interpretar la historia del universo que los contiene.
Actualmente la cosmología ha llegado a la conclusión (de acuerdo a la evidencia disponible) de que toda la materia que conocemos solo representa un 4.9 % del universo. Un 26,8 le corresponde a la Materia Oscura, un tipo de materia que sigue siendo indetectable por nuestros instrumentos y que solo interactúa con la gravedad.
La primera evidencia sobre esta exótica clase de materia nos viene del estudio de los movimientos propios de las galaxias (no los de recesión) y de la velocidad de rotación de las estrellas en los brazos extremos de las galaxias, estos movimientos no son coherentes con la cantidad de materia que se ve o se puede medir, existe por lo tanto algún tipo de materia que está produciendo el movimiento peculiar en las galaxias y en las estrellas, a ese algo se lo denomina Materia Oscura.
La Energía Oscura es el tercer componente, le corresponde un 68.3 %. Los cosmólogos le atribuyen la causa de la expansión acelerada del universo, no se conoce su origen y junto con la Materia Oscura representa un enorme desafío para la física.
Habíamos dicho que la teoría cosmológica más aceptada por la comunidad científica es la Teoría del Big Bang Lambda-CDM o ΛCDM, Lambda hace referencia a la expansión acelerada, la responsable de que el volumen del universo aumente (la constante cosmológica de Einstein). CMD son las siglas en Ingles de Materia Oscura Fría, ya sabemos lo que es la DM y se la llama fría por que la teoría dice que este tipo de materia no se mueve a velocidades relativistas.
Continuando con nuestro viaje cosmológico, el universo seguirá expandiéndose sin nada que aparentemente lo detenga, finalmente esta expansión hará que todo se enfrié, llegará la muerte térmica y muy probablemente este será el fin del cosmos que conocemos.
 El esquema muestra las posibles formas de evolución del universo, en la inferior la inflación es detenida por la gravedad y el universo colapsa sobre si mismo, en la del medio la inflación se mantiene constante y en la superior la Energía Oscura acelera la inflación cada vez más, provocando finalmente la muerte térmica del cosmos.
El esquema muestra las posibles formas de evolución del universo, en la inferior la inflación es detenida por la gravedad y el universo colapsa sobre si mismo, en la del medio la inflación se mantiene constante y en la superior la Energía Oscura acelera la inflación cada vez más, provocando finalmente la muerte térmica del cosmos.
La cosmología aun no puede responder con propiedad como exactamente se inició nuestro universo, pero nos permite hacer una descripción detallada de lo que pasó desde la millonésima de la millonésima de la millonésima de segundo de su existencia, sin dudas un enorme logro de nuestra especie.
Con el desarrollo de la tecnología y una teoría de la gravedad cuántica, tal vez en un corto tiempo podamos ver que hay antes del Big Bang y le corresponda a los sapiens responder a la pregunta más importante de todas, ¿cuál es el origen todo?
Fin del paseo.
Material de Referencia:
Sobre los conceptos del Big Bang:
https://www.youtube.com/watch?v=In85bmP5rk0
https://www.youtube.com/watch?v=wBylI9P4fS8
https://www.youtube.com/watch?v=FhxDuH9rmaM
Sobre el CMD:
https://cienciasdelsur.com/2018/09/10/entendiendo-ciencia-fondo-cosmico/
Sobre los Objetos Oscuros:
https://cienciasdelsur.com/2018/06/09/el-lado-oscuro-del-universo/
Lectura recomendada:
Steven Weinberg “Los tres primeros minutos del universo”
por APRA | May 10, 2020 | Ciencia, Reseñas |
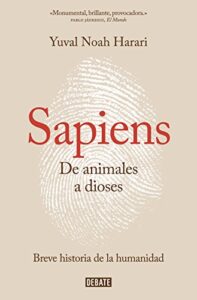
Por: Osvaldo Meza (osvaldomeza11@gmail.com)
Con una capacidad de síntesis, que nos recuerda al maestro Asimov, y una claridad de ideas al mismo nivel del propio Sam Harris, en este libro se conectan hechos del pasado como una introducción para entender qué sucede en el presente. Como el propio autor declara, es una reseña que nos cuenta cómo una determinada especie de homínido, el Homo sapiens, pasó de ser uno más de los tantos de su género a pasar a ser el amo y señor de lo que se encuentra en la superficie terrestre. De ser dominado y limitado por su entorno y lo que en él predomina, a dominar tantas fuerzas como le fue posible, a tal punto de moldear este ambiente hostil y domesticarlo.
Si bien el estilo literario del autor es de lo más pulcro, lo que impacta del libro es la forma en que se presentan los hechos, las ideas que se desprenden de los mismos y la interpretación que se hace de ellos, cosa que generalmente ya queda implícita y el autor lo deja a criterio del lector, ya con muy poco margen para la discusión.
No puedo afirmar haber leído muchos libros pero cierta experiencia en ese mundillo la tengo, sobre todo en libros de divulgación científica y de historia. Y justamente, este libro ofrece una descripción de la historia pero basada en las evidencias disponibles de grandes acontecimientos atribuidos al hombre, como su migración a América y la domesticación de animales, brindadas sobre todo por la arqueología y la paleontología. Y lo hace desde la aventajada perspectiva de alguien que puede ver el cuadro completo en la actualidad pero que tiene la difícil tarea de ‘’conectar los puntos’’ como diría Asimov. Y en este libro se aprovecha la ventaja y de forma palmaria se cumple con la tarea.
La estructura del libro se divide en tres partes, como se explica en el mismo, a partir de las tres grandes revoluciones que ha experimentado la humanidad: la revolución cognitiva, la agrícola y la científica. Es en esta última en la que nos encontramos hoy día.
En la primera parte se brinda un resumen de las diferentes especies de homínidos que cohabitaron el planeta hasta hace aproximadamente 10000 años (Homo rudolfensis; Homo erectus; Homo neaderthalensis), dando por tierra a la idea común de una aparición en secuencia de evolución gradual de las mismas. No, coexistieron y, como también se comenta, además se hibridaron y también se exponen pruebas de estos hechos. Inquietantes implicancias. Se ve al Sapiens como un animal más, un animal ‘’sin importancia’’ que tenía tantas probabilidades de concretar proyectos como la tenían otros mamíferos, ¿pero cómo llegó a construir civilizaciones y artefactos que escapan del planeta desde tal humilde origen? Eso también se intenta responder.
Uno de los capítulos más impactantes del libro es el que relata la naturaleza devastadora de Sapiens que caracterizó sus olas migratorias. Revela no sólo la capacidad adaptativa de la especie sino también lo efectiva que fueron las herramientas que usaron para conseguir asentarse. Herramientas principalmente cognitivas. De ahí el nombre de la primera revolución. Probablemente la causa de esta revolución, que se habrá iniciado hace 70000 años, hayan sido mutaciones aleatorias en los genes de los Sapiens, lo cual implica que tal vez sólo una vez en la historia del universo, sólo una especie tuvo la oportunidad de conocer el espacio más allá de lo que le permiten sus ojos.
Pero la aparición del lenguaje, se puede decir, es condición necesaria pero no suficiente, para el éxito de Sapiens, queda algo más. Y en ese algo más es donde se percibe la particularidad de este libro, al explicar de forma plausible fenómenos tan obvios que generalmente pasan desapercibidos. Y esa es la contribución más importante del mismo. Categorías que anteriormente eran innominadas pese a que moldearon nuestra visión actual del mundo, como las corporaciones, las finanzas, las leyes y los derechos universales, son bautizadas en este libro, de forma que dejarán una marca indeleble en la memoria del lector.
La revolución cognitiva es, en consecuencia, el punto en el que la historia declaró su independencia de la biología
Se lee en el último enunciado una introducción a la relación entre biología e historia, así también, de manera sobria se analiza los vínculos entre biología y cultura, que sería la antropología y sus contribuciones para entender problemas tan actuales como la pandemia de la obesidad o la creciente tasa de divorcios.
En la segunda parte del libro se analiza lo que el autor llama: El mayor fraude de la historia. En esta sección se hace uso de las evidencias que se disponen para llegar a conclusiones coherentes, obviamente, pero de una forma muy poco ortodoxa. Durante siglos que creyó que la agricultura y la domesticación de los animales fue un logro humano en el que el hombre ejercía un rol activo pero, ¿qué dicen los aproximadamente 11000 de agricultura en relación a la forma de vida de los Sapiens? ¿Fue esa domesticación un camino de una sola vía?
Avanzando un poco más en el libro, y por tanto, en la historia humana, nos encontraremos con las interacciones entre las distintas creaciones humanas y su evolución hasta nuestros días. ¿Porqué ‘’libertad’’ hoy día no significa lo mismo que cuando se firmó la declaración de la independencia de los Estados Unidos? ¿Qué significaba en aquel entonces ser libre? ¿Y ahora?
Es interesante que para responder preguntas de este tipo, el autor no sólo se valga de la historia o del derecho sino también de la psicología y de las neurociencias. Ecléctico.
Una vez abordados estos temas, el autor reflexiona sobre lo que llama la ‘’flecha de la historia’’, mirando a la misma, no con la vista de un águila, sino con el ‘’punto de vista de un satélite espía cósmico, que escudriña milenios en lugar de siglos’’. Sus conclusiones son contundentes.
Un aspecto clave de la llamada ‘’flecha de la historia’’ se vincula con la formación de los imperios y su relación con la religión. ¿Cómo es demasiado probable que quien lea esto en castellano sea católico? La respuesta se sabe. Pero es distinto preguntarse el ‘’cómo’’ a preguntarse ‘’por qué’’. ¿Por qué fue el cristianismo y no otro politeísmo el que acabó siendo la religión oficial del imperio romano? De igual modo, ¿por qué la revolución científica empezó en Europa occidental y no en Asia?
Y finalmente, en la última parte se analiza la revolución científica y su matrimonio con la economía, que dan paso a lo que se llama ‘’el credo capitalista’’ y al invento que argamasa todo este conglomerado que llamamos sistema económico.
Historia, biología, antropología y psicología. Justamente, ese sincretismo de disciplinas se palpa de la forma más tangible cuando se analiza lo que llamamos la ‘’felicidad’’. ¿Qué dicen los estudios realizados al respecto? Se intenta abordar el tema desde una perspectiva lo más objetiva posible, llegando a una conclusión que podrá engendrar debates, característica de todo buen libro.
Finalmente, se plantea la cuestión de lo que sucederá en el futuro, partiendo de la base de cómo estamos ahora moldeando el presente.
Con una bibliografía enciclopédica que da pie a sus afirmaciones, este libro responde de manera absolutamente pragmática y necesaria, la pregunta: porqué y para qué estudiar historia.
Evoca a la frase de Anne Rice, quien en boca del vampiro Lestat, dice: ‘’ Preguntar es realmente abrir la puerta a un torbellino. La propia respuesta puede aniquilar la pregunta y a quien la formula’’.
Libro recomendado y sirve además como perfecto regalo.
por Marcelo Vázquez. | Jul 14, 2018 | Ciencia, Pensamiento Crítico, Sin categoría |

Por: Mario Bunge
Del libro 100 ideas.
El psicoanálisis nació a la luz en 1900, con la publicación de La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Ernest Jones, su fiel discípulo inglés y principal biógrafo, nos cuenta que este libro, al que Freud siempre consideró su obra maestra, se reeditó ocho veces en vida de su autor. Y afirma que «No se hizo ningún cambio fundamental, ni hubo necesidad de hacerlo».
Semejante inmutabilidad basta para despertar la sospecha de cualquier mente crítica. ¿Por qué no fue necesario modificar nada esencial en una doctrina psicológica en el curso de tres décadas? ¿Será porque no hubo investigación psicoanalítica de los sueños? ¿O porque el primer laboratorio de estudios científicos de los sueños fue fundado recién en 1963, en la Universidad de Stanford, y sin la participación de psicoanalistas? Y si es así, ¿no será que el psicoanálisis es más literatura fantástica que ciencia?
Éste no es el lugar adecuado para hacer una investigación detallada de la teoría ni de la terapia freudianas: esta tarea ya fue hecha por docenas de psicólogos y psiquiatras científicos, de esos que no predican en los templos psicoanalíticos que son ciertas facultades de psicología latinoamericanas. Me limitaré a resumir una decena de resultados de esos análisis de algunos de los mitos más populares inventados por Freud. Helos aquí.
1. Inferioridad intelectual y moral de la mujer, envidia del pene, complejo de castración, orgasmo vaginal y normalidad del masoquismo femenino. Puros cuentos. No hay datos clínicos ni experimentales que los avalen. Lo único que hay son efectos psicológicos de la discriminación contra la mujer en la sociedad actual. Pero éstos están desapareciendo a medida que, contrariamente al notorio machismo de Freud, se va reconociendo la paridad de los sexos.
2. Todo sueño tiene contenido sexual, ya manifiesto, ya latente. Incomprobable, ya que, si en un sueño no aparece nada sexual, el analista “interpretará” algo en el sueño como símbolo sexual. Pero otro analista lo “interpretará” de manera diferente. Al igual que los viejos almanaques de los sueños, los psicoanalistas no exhiben pruebas de sus interpretaciones; pero, a diferencia de aquellos, los psicoanalistas no proponen reglas explícitas que sirvan, por ejemplo, para jugar a la quiniela.
3. Complejos de Edipo y de Electra, y represión de los mismos. No hay datos fidedignos, ni clínicos ni antropológicos, que indiquen la existencia de esos complejos. En cuanto a la hipótesis de la represión, sólo sirve para proteger las hipótesis precedentes: cuanto más enfáticamente niego odiar a mi padre, tanto más fuertemente confirmo que lo odio. Que es como decir que el campo gravitatorio es tanto más intenso cuanto menos acelere a los cuerpos en caída.
4. Todas las neurosis son causadas por frustraciones sexuales o por episodios infantiles relacionados con el sexo (p. ej., abuso sexual y amenaza de castración).Pura fantasía. La frustración sexual causa estrés, no neurosis (las que, por lo demás, no fueron bien definidas por Freud). No se ha probado que los abusos sexuales sufridos durante la infancia dejen huellas más profundas que privaciones, palizas, humillaciones u orfandad. Tampoco es plausible que todo olvido resulte de la censura por parte del fantasmal superyó. Se olvida lo que no se refuerza. Lo que sí se ha probado es que la llamada técnica de “recuperación” (implantación) de recuerdos reprimidos fue un pingüe negocio. En todo caso, los trastornos psicológicos tienen múltiples fuentes y, por tanto, múltiples tratamientos posibles. Algunos de ellos (p. ej., micción nocturna y fobias) se tratan exitosamente con terapia de la conducta. Otros (p. ej., depresión y esquizofrenia) responden a drogas. Y otros más (p. ej., violencia patológica) pueden necesitar intervención quirúrgica (en la tiroides o en la amígdala cerebral).
5. La violencia (guerra, huelga, etcétera) es la válvula de escape de la represión del instinto sexual. Salvo en casos patológicos, tratables con neurocirugía, la violencia tiene raíces sociales y culturales: pobreza, expansión económica, fanatismo político o religioso, etcétera. Por tener causas sociales, la violencia colectiva tiene remedios sociales. Por ejemplo, la delincuencia disminuye con la ocupación.
6. Sexualidad infantil. Mito. En efecto, la sexualidad reside en el cerebro, no en los órganos genitales. Sin hipotálamo ni las hormonas que éste sintetiza (oxitocina y vasopresina) no habría deseo ni placer sexuales. Y el cerebro infantil no tiene la madurez fisiológica necesaria para sentir placer sexual. Para entender la sexualidad hay que hacer investigaciones psiconeuroendocrinológicas y antropológicas, en lugar de fantasear incontroladamente.
7. El tipo de personalidad es efecto del modo de aprendizaje del control de los esfínteres. Falso. La investigación ha mostrado la inexistencia de esta correlación: las personalidades “oral” y “anal” son producto de la fantasía incontrolada de Freud. Hay muchos tipos de personalidad, y todos son producto del genoma, del ambiente y del propio esfuerzo. Más aún, lejos de ser inalterable, la personalidad puede ser transformada radicalmente por enfermedades cerebrales, accidentes cerebrovasculares, drogas y reaprendizaje.
8. Los actos fallidos (lapsos de la lengua) revelan deseos reprimidos. Sólo en algunos casos, y son los menos. La mayoría de las transposiciones de palabras son errores inocentes. Para provocarlas deliberadamente se arman los trabalenguas. Además, algunos sujetos son más propensos que otros a cometerlas.
9. El superyó reprime todos los deseos y recuerdos vergonzosos, los que se almacenan en el inconsciente. El analista lo destapa con el método de la asociación libre. Los experimentos más notables sobre el tema, los de la famosa investigadora Elizabeth Loftus (quien no es psicoanalista), no han mostrado la existencia de la represión. Y la experiencia clínica muestra que tampoco existe la asociación libre, puesto que el analista transmite a su cliente sus propias hipótesis y expectativas. A medida que aprende la jerga freudiana, el cliente “confirma” lo que su analista espera de él.
10. El ser humano es básicamente irracional: está dominado por su inconsciente. El inconsciente freudiano, como el diablillo cartesiano, jugaría arbitrariamente con nuestras vidas y a espaldas de nuestra conciencia. Esta visión pesimista de la humanidad no se funda ni puede fundarse sobre datos empíricos. Lo que no quita que algunos procesos mentales escapan, en efecto, a la conciencia. Pero ya Sócrates sostenía algunas cosas de las que no tenemos conciencia. Y el libraco El inconsciente, de Eduard von Hartmann, apareció cuando Freud tenía catorce años, y fue un best seller en alemán y en francés durante una generación. (Yo lo heredé de mi tío Carlos Octavio, quien a su vez puede haberlo heredado de su padre.) En todo caso, si es verdad que a menudo tenemos impulsos irracionales, también es cierto que otras veces logramos controlarlos. Que para eso se montan mecanismos de educación y control social. Y para eso hay quienes hacen ciencia o técnica auténticas: para ascender de lo irracional a lo racional.
En resumen, las fantasías psicoanalíticas son de dos clases: las incomprobables y las comprobables. Las primeras no son científicas. Y las segundas son de dos clases: las que han sido puestas a prueba y las que aún no han sido investigadas científicamente. Todas las del primer grupo han sido falsadas. Y, evidentemente, las del segundo grupo siguen en el limbo.
¿Qué queda de todo un siglo de psicoanálisis? Nada más que fantasía incontrolada. Los psicoanalistas no hacen experimentos, y ni siquiera llevan estadísticas de sus tratamientos. Además, ignoran por principio los hallazgos de la psicobiología y de la psiquiatría biológica. Su psicología es de sillón y sofá, porque son prisioneros del mito primitivo del alma inmaterial que no puede captarse por medios materiales, tales como la resonancia magnética funcional y otros métodos de visualización de procesos mentales.
El psicoanálisis es la teoría de los que no tienen teorías científicas de lo mental ni de lo cultural. Y es una curandería irresponsable que explota la credulidad. Como dijo Sir Peter Medawar, Premio Nobel de Medicina, el psicoanálisis es «Un estupendo timo intelectual». Ningún otro timo del siglo pasado ha dejado semejante huella en la cultura popular.
El éxito comercial del psicoanálisis se explica porque (a) no requiere conocimientos previos; (b) no exige rigor conceptual ni empírico; (c) pretende explicarlo todo con un puñado de principios: desde las neurosis y la rebelión adolescente hasta la religión y la guerra; (d) es un sucedáneo de la religión; (e) llenaba vacíos que dejó hasta hace poco la psicología científica, en particular la sexualidad, las emociones y los sueños; (f) se jacta de curaciones inexistentes; y (g) según el propio Freud, los psicoanalistas les hacen el favor a sus clientes de cobrarles la consulta: no hacen obra social.
Pero éxito comercial y penetración en la cultura de masas no son lo mismo que triunfo científico. Cien años de fantaseo psicoanalítico no han arrojado resultados equivalentes a los que arroja una semana de investigaciones de laboratorio en neurociencia cognoscitiva.
Además, hoy contamos con la psiconeuroendocrinoinmunofarmacología. Ésta es la palabra castellana más larga que conozco. Abreviémosla PNEIF. Este acrónimo designa la ciencia aplicada que busca fármacos que prometan reparar los trastornos del sistema neuroendocrinoinmune que se sienten como trastornos mentales, tales como el dolor y el pánico, la confusión y la amnesia, la alucinación y la depresión.
El caso de la PNEIF es uno de los pocos en que se conoce la fecha exacta del nacimiento de una ciencia: 1955. Ese año se descubrió el primer fármaco neuroléptico para el tratamiento de una enfermedad mental: la depresión. Antes sólo se conocían estimulantes, tales como la cafeína, la benzedrina y la cocaína; calmantes, tales como el opio; y drogas que, como el alcohol y el tabaco, al principio estimulan y luego inhiben.
La ciencia básica correspondiente es la psiconeuroendocrinoinmunología, o PNEI, fusión de cuatro disciplinas que antes estaban apenas relacionadas. No fue sino en el curso de las últimas décadas que se advirtió que las fronteras entre las distintas ciencias del cerebro son en gran medida artificiales, porque cada una de ellas estudia una parte o un aspecto de un único supersistema.
Por ejemplo, se ha descubierto que el órgano de la emoción (el sistema límbico) sostiene unas veces, y otras entorpece, las actividades del órgano del conocimiento (la corteza cerebral). Sin motivación no hay aprendizaje; a su vez, el motivo puede ser afectivo, tal como el deseo de agradar o de molestar a alguien. Y si la emoción es muy fuerte, como es el caso del pánico, el raciocinio falla.
Todo esto se ha sabido desde que los seres humanos empezaron a interesarse por sus procesos mentales. Lo que no se sabía antes es que estos procesos están bastante bien localizados en el cerebro. Por ejemplo, un ser humano que tiene una lesión grave en la corteza prefrontal (detrás de los ojos) tiene el juicio moral deteriorado. Es el caso, afortunadamente muy raro, de los psicópatas.
La PNEIF está de moda porque está abordando y resolviendo una pila de enigmas de la vida mental, y porque su uso médico promete curar o al menos atenuar las angustias de los enfermos mentales y acabar con el psicomacaneo y la psicocurandería.
Por ejemplo, si con una píldora diaria se logra controlar a un esquizofrénico, quedan sin trabajo tanto el brujo que sostiene que se trata de un caso de posesión demoníaca como el psicoterapeuta que asegura que el trastorno es resultado de un episodio infantil, y que trata al paciente con meras palabras.
La PNEIF es la versión más reciente, rigurosa y eficaz de la medicina psicosomática. El psicoanálisis ha quedado definitivamente tan atrás como el curanderismo, excepto como superstición popular y como negocio.
Para comprobar lo que acabo de afirmar basta preguntarle a un boticario qué píldoras se recetan con algún éxito para tratar angustias, obsesiones, depresiones, esquizofrenias y otros trastornos mentales. Y quien quiera saber qué fundamento tienen tales recetas, deberá consultar las revistas científicas que se ocupan de la mente y sus trastornos, así como los semanarios científicos generales Nature y Science.
Estas publicaciones están llenas de nuevos resultados sobre la psique. Ninguna de ellas acepta macaneos psicoanalíticos. Los psicoanalistas sólo usan revistas psicoanalíticas: constituyen una secta marginal con respecto a la comunidad científica. Su alquimia no transmuta ignorancia en conocimiento, sino mito en oro.
La popularidad del psicoanálisis entre los escribidores posmodernos se explica en parte porque no exige conocimientos científicos. Y en parte también porque los posmodernos, como los filósofos hermenéuticos y los practicantes de las “ciencias” ocultas, sospechan que todo es símbolo de alguna otra cosa. Sin embargo, incluso Freud admitió que, a veces, un cigarro es un cigarro.
por Marcelo Vázquez. | Sep 18, 2017 | Ciencia, Pensamiento Crítico, Sin categoría |
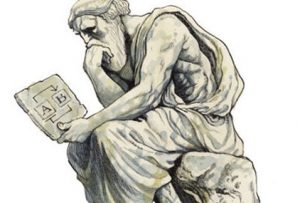
Por: Mario Bunge. Extraído del libro 100 ideas.
Es sabido que, hasta hace un par de siglos, no se distinguió entre filosofía y ciencia. Los filósofos de la Contrailustración, en particular Hegel, Schelling y Fitche, fueron los primeros en erigir una pared entre ambos campos. Aun así, no todos los siguieron. Por ejemplo, el filósofo y matemático Bernhard Bolzano se inspiró en el gran matemático y filósofo racionalista Leibniz antes que en los románticos. Los neokantianos, de Cohen y Natorp a Cassirer, hicieron pininos para mostrar que la filosofía de Kant era compatible con la ciencia, aunque acaso necesitara alguna cirugía plática. A fines del siglo XIX se publicaba en lengua alemana una revista trimestrar de filosofía científica. Y de 1927 a 1938 los neopositivistas reunidos en el Círculo de Viena, y luego expatriados a los EE.UU., declararon que hacían filosofía científica. Que alguna de estas tentativas haya sido lograda aún hoy es motivo de debate.
La ruptura final de la filosofía con la ciencia vino con la hermeneútica de Dilthey, el intuicionismo de Bergson, el neohegelianismo de Croce y Gentile, la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Heidegger y Sartre, y la filosofía lingüística del segundo Wittgenstein, Austin y Strawson. Es verdad que Bergson saludó al darwinismo. Pero al mismo tiempo afirmó que la razón no puede comprender la vida, y que la ciencia sólo puede dar cuenta de lo inanimado. Además, su crítica a la teoría especial de la relatividad fue tan lamentable que él mismo mandó retirar su libro de circulación.
¿Vale la pena intentar reaproximar ambos campos después de tantos fracasos y conflictos? Creo que sí, aunque sólo sea porque toda investigación científica presupone ciertos principios filosóficos. He aquí una muestra de tales principios tácitos: “El mundo exterior existe independientemente del sujeto y puede conocerse en alguna medida”, “todo es legaliforme: no hay milagros”, “para averiguar cómo es el mundo tenemos que ejercitar la razón y la imaginación, imaginar hipótesis y teorías, y diseñar y realizar observaciones y experimentos”. O sea, los científicos filosofan sin saberlo. Siendo así, es deseable explicitar, analizar y sistematizar las ideas filosóficas que los científicos suelen manejar en forma descuidada.
Una tarea útil que puede hacer el filósofo es estudiar y denunciar la ambivalencia filosófica de la mayor parte de los científicos. Me refiero al hecho de que, al tiempo que practican una filosofía, suelen predicar otra. Por ejemplo, cuando enseñan o escriben libros de texto suelen decir que toda investigación comienza por la observación o “se basa” en ella, y que las teorías no son sino compendios de datos observacionales. Pero a continuación introducen conceptos que denotan inobservables, tales como los del universo, tiempo, masa, peso atómico, longitud de onda, potencial, metabolismo, aptitud, evolución e historia. O sea, predican el empirismo pero practican una síntesis de empirismo con racionalismo.
Sin embargo, la filosofía de la ciencia, o epistemología, no es el único punto de contacto entre la filosofía y la ciencia. Todas las ramas de la filosofía se pueden encarar de manera científica. Esto no implica que el filósofo se ponga a hacer mediciones o experimentos. Sí implica que pone a prueba sus conjeturas y que, cuando trabaja un problema filosófico, se entera de los resultados científicos pertinentes.
Por ejemplo, si quiere tratar el problema del ser, debe comenzar por distinguir dos clases de existencia: la concreta (o material) y la abstracta (o ideal). Si quiere ocuparse de objetos ideales, tendrá que aprender el ABC de la lógica y de la matemática, que son las ciencias de los objetos abstractos. Si, en cambio, pretende filosofar sobre cosas concretas, tales como átomos, organismos o personas, tiene el deber de aprender el ABC de las ciencias que tratan de ellas.
De lo contrario, su discurso será obsoleto u oscuro, y por lo tanto inútil. Esto le ocurrió a Heidegger cuando escribió su famoso Ser y Tiempo, que podría haber sido escrito por un monje del siglo anterior al de Tomás de Aquino. Lo mismo ocurre con los filósofos de la mente que se niegan a enterarse de los descubrimientos sensacionales que está haciendo la neurociencia cognoscitiva, que trata las funciones mentales como procesos cerebrales. No están al día y por lo tanto no aportan conocimientos propiamente dichos: sólo aportan opiniones y juegos académicos.
Algo parecido ocurre con los problemas de los valores y de las normas morales. Es sabido que algunos juicios de valor son subjetivos, mientras que otros son objetivos. Por ejemplo, yo no puedo justificar que Mozart me guste muchísimo más que Bartok. Acaso pueda explicar esta preferencia en términos de mi educación, pero no puedo dar razones valederas. En cambio, todos podemos dar buenas razones para preferir el agua potable a la contaminada, la justicia a la injusticia, la solidaridad al egoísmo, la libertad a la tirazía, la paz a la guerra, etc.
O sea, hay valores objetivos y por lo tanto justificables, además de los subjetivos, que son mera cuestión de gusto. Siendo así, es posible y deseable intentar fundamentar la axiología y la ética sobre la ciencia y la técnica, en lugar de sostener que los valores y las reglas morales son puramente emotivos, o convenciones sociales, o normas impuestas por el poder económico, político o eclesiástico.
Por ejemplo, se puede argüir en favor de la retribución justa del trabajo, recurriendo no sólo a los sentimientos de compasión y solidaridad, sino también a las estadísticas que muestran que la longevidad y la productividad aumentan con el ingreso. O sea, la justicia social es buen negocio.
Procediendo de esta manera, se puede mostrar que no todas las doctrinas filosóficas son meras opiniones, ni menos aún supersticiones, sino que algunas de ellas pueden abonarse con conceptos o datos científicos.
Ya pasó el tiempo de la especulación filosófica desbocada. Llegó el tiempo de la imaginación filosófica alimentada y controlada por los motores intelectuales de la civilización moderna: la ciencia y la técnica. Llegó el tiempo de frecuentar más el taller filosófico que el museo de filosofías caducas.





 Lemaître y Albert Einstein en Caltech, 1933
Lemaître y Albert Einstein en Caltech, 1933
 Al inflar un globo, los puntos dibujados sobre su superficie se alejan unos de otros, es una analogía simplificada de como las galaxias se alejan una de otras por efecto de la inflación cósmica.
Al inflar un globo, los puntos dibujados sobre su superficie se alejan unos de otros, es una analogía simplificada de como las galaxias se alejan una de otras por efecto de la inflación cósmica. Analogía que muestra como las galaxias permanecen estáticas mientras el espacio entre ellas aumenta.
Analogía que muestra como las galaxias permanecen estáticas mientras el espacio entre ellas aumenta. Comparación de la luz analizada en un laboratorio, con la luz proveniente de una galaxia muy distante, una galaxia distante , una galaxia cercana y una estrella, nótese como la línea de puntos blanca se corre hacia la derecha.
Comparación de la luz analizada en un laboratorio, con la luz proveniente de una galaxia muy distante, una galaxia distante , una galaxia cercana y una estrella, nótese como la línea de puntos blanca se corre hacia la derecha. La galaxia de arriba se mueve hacia la Tierra las ondas de luz se comprimen y tienden hacia el color azul, la galaxia de la imagen inferior se aleja, su longitud de onda se estira y se corre hacia el rojo.
La galaxia de arriba se mueve hacia la Tierra las ondas de luz se comprimen y tienden hacia el color azul, la galaxia de la imagen inferior se aleja, su longitud de onda se estira y se corre hacia el rojo. La imagen representa el ejemplo del movimiento de una ambulancia y como varia el tono de la sirena según se aleje o se aproxime al observador.
La imagen representa el ejemplo del movimiento de una ambulancia y como varia el tono de la sirena según se aleje o se aproxime al observador. Esquema de la actual imagen que tiene la cosmología sobre la evolución del universo según los datos de la nave WMAP.
Esquema de la actual imagen que tiene la cosmología sobre la evolución del universo según los datos de la nave WMAP. Fred Hoyle acuño el nombre Big Bang para la teoría en la cual el universo se expande con el tiempo.
Fred Hoyle acuño el nombre Big Bang para la teoría en la cual el universo se expande con el tiempo. Arno Penzias y Robert Wilson frente a la antena con la cual captaron por primera vez el CMB
Arno Penzias y Robert Wilson frente a la antena con la cual captaron por primera vez el CMB Imagen de la diferencia de temperatura en el CMB medidas por las distintas misiones, Plank es la más sensible y de mejor resolución.
Imagen de la diferencia de temperatura en el CMB medidas por las distintas misiones, Plank es la más sensible y de mejor resolución. Composición del universo según los estudios realizados por las mediciones de la nave Plank.
Composición del universo según los estudios realizados por las mediciones de la nave Plank. El esquema muestra el radio del universo en comparación con el tiempo, la franja azul nos indica lo poco que duro Inflación y lo mucho que se incremento el radio del universo en ese lapso.
El esquema muestra el radio del universo en comparación con el tiempo, la franja azul nos indica lo poco que duro Inflación y lo mucho que se incremento el radio del universo en ese lapso.
 El esquema muestra las posibles formas de evolución del universo, en la inferior la inflación es detenida por la gravedad y el universo colapsa sobre si mismo, en la del medio la inflación se mantiene constante y en la superior la Energía Oscura acelera la inflación cada vez más, provocando finalmente la muerte térmica del cosmos.
El esquema muestra las posibles formas de evolución del universo, en la inferior la inflación es detenida por la gravedad y el universo colapsa sobre si mismo, en la del medio la inflación se mantiene constante y en la superior la Energía Oscura acelera la inflación cada vez más, provocando finalmente la muerte térmica del cosmos.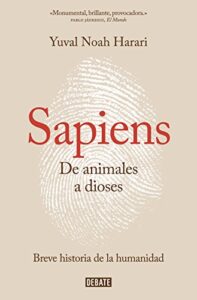

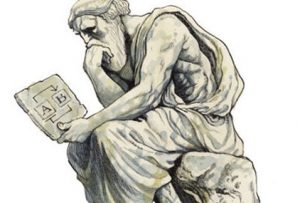
Comentarios recientes